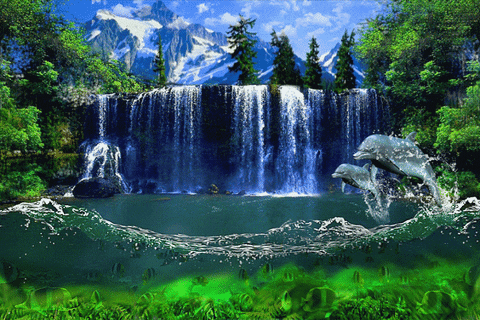Sólo un sacuanjoche me mira.
Desde el barro, una maraca-picaflor
bendice la mano de un volcán
que me pinta azul una mancha blanca.
Aún sombría, me persigue,
me acecha en una mañana madroñal
y exhala su hálito explosivo.
Pero me consuela, en pasos fugaces,
con pinolillos lacerantes
que recuerdan proezas
de gorros frígidos e inmortales.
Y desde un lago, unas pencas
se mecen en hamacas
con las caras festivas de los polvorones;
abarcan la piedra eterna
donde levanto la choza azul y blanco
de mi destino.
Y he aquí,
tocando la marimba con la ayuda de la luna,
zurciendo el huipil dolido de mi carne
viva,
modulando las torceduras de un cenzontle
que canta, una y otra vez,
en la voluntad de un jocote
que lame mis heridas.
Ivette Mendoza Fajardo
Desde el barro, una maraca-picaflor
bendice la mano de un volcán
que me pinta azul una mancha blanca.
Aún sombría, me persigue,
me acecha en una mañana madroñal
y exhala su hálito explosivo.
Pero me consuela, en pasos fugaces,
con pinolillos lacerantes
que recuerdan proezas
de gorros frígidos e inmortales.
Y desde un lago, unas pencas
se mecen en hamacas
con las caras festivas de los polvorones;
abarcan la piedra eterna
donde levanto la choza azul y blanco
de mi destino.
Y he aquí,
tocando la marimba con la ayuda de la luna,
zurciendo el huipil dolido de mi carne viva,
modulando las torceduras de un cenzontle
que canta, una y otra vez,
en la voluntad de un jocote
que lame mis heridas.