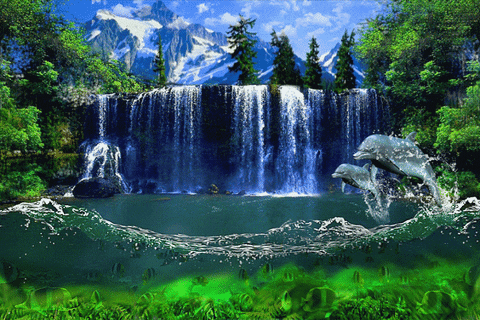Se evapora el metal,
su maleabilidad pura se disuelve
en el hidrógeno inducido por la niebla.
Los cationes arrepentidos del enlace π
regresan al fondo del mar,
con rumor de infancia en el acetato.
Los peces -celdas del sueño- horadan la
forma,
una navegación empírica,
un cabello de hidrocarburo peinando
la penumbra molecular del amanecer.
La biología es un réquiem químico.
El destino, magnetizado, y furioso canta,
se adhiere al termostato,
a la vela oscura del electrodo.
En la ecuación de la vida del dolor,
desarma el mito del alma,
y en fría combustión, la oxida.
Una célula recuerda su ceniza.
También el electrolito
ha cambiado a noviembre.
Ivette Mendoza Fajardo
Derechos Reservados
Oh, vector indeciso, cuando el campo
recompone
su magnitud en ausencia de dirección,
despierta ensayos innúmeros en la termodinámica
de una asíntota de luz pura que reposa en
el deseo,
y, arrítmico, acumula en el deshielo
espirales que giran entre astros inertes;
naves equidistantes, núcleos de ADN replican
su cadencia
a la deriva sobre el vértigo del umbral,
rehaciéndose en protones, sobre el espectro
fonético
del dolor en materia radiante, en la nada
sonora.
Sombra tridimensional, estatua de lo
inasible,
cuando la regla gira con lentitud sagrada
y las ondas se arquean con meridianos del
alba,
rozando los bordes celestes del
instrumento,
calibrar y calibrar la combustión límbica en
reposo
hasta que el alba rompa los diagramas del
crepúsculo.
Ivette Mendoza Fajardo
El cólico renal ausculta
De crepúsculo a crepúsculo, más enfermo
parecía
en la glucemia incolora, en las plaquetas
del diazepam,
nacimiento pigmentado lastima el
metabolismo
de la hoguera antidepresiva.
Y una enzima de sombra
reordena la tangente del sueño.
Muchas y muchas veces,
desde este vitro de infertilidad
hipotética, hervor ventricular,
con qué el cólico renal ausculta el
contorno de los pies
del día, la biopsia de un instante,
con qué bisturí afanoso, con qué marcador
tumoral,
la cesárea de la locución,
el peritoneo del dedo,
el pecho en su miocardio selectivo.
Ivette Mendoza Fajardo

He aquí la vibración muda,
que se libera del sonido y del tiempo;
erguida, como filamento sin memoria,
o trazo de luz fugitiva.
Cae… leve. Se reconfigura,
como onda dormida.
Como geometría variable,
su forma se rehace en el plasma,
en las brasas del vacío.
Fulgor sin contorno. Persiste.
El fotón descifra la alborada entre los
vectores,
cuando su soplo de transparencia
fue absorbido por fuerzas inasibles,
sin masa, sin límite, en calma,
hacia ese territorio distante
que la mirada no alcanza,
donde el último pulso
se funde en su propio resplandor.
Ivette Mendoza Fajardo
He encerrado el alma entre verbos tantas
veces
que me acuso en la sombra arrebatada,
cuando el este trae su gris errante
y el signo del presagio teje su raíz
bajo el consejo de la memoria.
Hace décadas, tu cetro espectral
se inspiró en la esfera del rito,
frente a la revelación del mundo sobre
lunas heridas;
y en la soledad de piedra, leve, latía lo
divino.
Me amparaba tu yugo, la fiereza de tus
labios.
Ahora asciendo a la piel de tus saberes.
Pálida voluntad, árido desierto, tu gesto
sin fulgor
anuncia los inviernos del desaliento,
el relámpago del ángel que disuelve la
carne,
el destello que calcina el arbusto
exhalado.
Aquí, entre movimientos de platino
susurrante,
te distingo: figura exacta, guardada en la
lágrima
de la sugestión, átomo de los días.
Ivette Mendoza Fajardo
Todo lo que el alma hace conduce
a la ventana de la luz.
La vida, porcelana frágil y ardiente,
nos nombra —
y ese nombre tiene un aura interna,
brisa de asombro, abismo inmutable—,
para el lienzo de seda que vestiremos
tras la muerte.
Vuelos de aves estelares cruzan el espacio
libre
sobre la materia mínima,
sobre este cuerpo gris que oprime un fotón
que gira sin descanso.
Llamas de átomos, ondas y partículas
nos circundan, aprisionando la jaula
de los huesos y los días.
Olemos el perfume de la muerte
con el corazón gélido, temeroso, aguerrido,
perplejo de culpas y clemencias conmovidas.
La muerte yace en su morada de espigas,
fluye sin las manecillas del tiempo,
fluye en un caudal de distancias ciegas.
¡Ah, pensamiento que nunca cuajó
en su propio vergel, arde en su nido
para renacer de nuevo!
Ivette Mendoza Fajardo
Mientras el alma se sumerge
en un océano de átomos, el cuerpo
busca su silencio en el espino abrupto de
la tierra,
como una rosa recién cortada, herida.
Puertas que, como un parpadeo, se cierran y
se abren,
con broches de sal o de esmeralda.
¿Quién dibuja nuestras siluetas?
¿Quién domina el destino que tan breve
se labra en la conciencia?
Se hace trizas en el plexo sordomudo,
desde un crisantemo de insomnio
interminable,
donde se tiñen las sombras del antaño.
La música del génesis se apaga
o se enciende en el sueño sin esfuerzo:
arpas leves se mueven en ondas de amor,
y, en el rumor de los helechos que
despiertan,
los páramos, entre el gentío,
se visten de misterios, en vestimentas
desechables, pequeñas.
Ivette Mendoza Fajardo
Mientras ahíta el sol del canto y de la
osamenta amortajada,
una vehemencia que nunca concluye asciende
por lo más alto de mi desahogo,
en los días más sagrados de su propio
cielo.
Bajo una lluvia rancia de sangre
centellada,
serenan sus poderíos donde el presente es
apenas
fantasía y creencia peliblanca; los
ensueños,
de cristales y tormento en arcilla,
divinizan los navíos videntes y sus
proyecciones corporales
en los tejidos del universo ondulado.
Después —tras el alba de carne lacerada—,
el alma se eclipsó, pero ya sin quebranto
en las miradas.
Soñé: en los latidos de las vasijas eternas
nació la luz; el oro se deshizo en aspas de
fuego,
y solamente apareció la nada, en la
penumbra
de un océano de pensamientos índigos,
con celestes alas nuevas que brotaban
del manantial astral de las palabras.
Ivette Mendoza Fajardo
Justamente, en su afirmación,
siempre que la ambivalencia del alma halla
cómo dibujar el intervalo preciso de su
creación,
va entregando su desnudez, con su mortaja.
Ropajes llenos de soledad, colisionando,
de un crepúsculo fragmentado por la
anarquía atómica.
En nuestro lúcido vacío, un mar rugoso
vagabundea,
intuyendo los colores de un prisma de
amaneceres,
donde llegan los rigores sin amores, por el
trance
del abandono que fecunda, a su paso,
un viento germinado de fuego y de polvo.
¡Oh, mundo ignoto! —eléctrico de ideas—
frecuencia vibratoria desdoblada en sueños.
Transcurren las horas del perdón entre
rayos
y relámpagos del tercer ojo,
contra el barro quimérico de la vida.
Gárgolas acechan el instante, en el
insomnio
de la sangre, de la hierba, de un átomo
índigo,
a veces incierto en el enigma roto de la
eternidad.
Ivette Mendoza Fajardo
Si el solfeo es la manecilla del reflejo,
la comprensión reposa en el cristal de la
probeta.
Navega entre oscuridades sílfides hacia un
mar remoto,
y en el fondo duerme, peliaguda y bella,
una orquídea en el cenagal.
Si la partitura grabada engendra
medusas de un naufragio onomástico,
el hallazgo de la opacidad se arquea
sobre esta mitosis de congoja:
mi manto se colma, lento, de panes sin
sabor,
de un leve temblor de vidrio en la
garganta.
Ramilletes de oro calado del ayer,
muros sobre el mal, ritmo incandescente.
Ahora hay un rostro —un silencio hablado—,
malherido de reclamos, que me ruega.
El mundo lo reconoce — espacio frío —
y se pierde más allá de los límites de su
voz.
Ivette Mendoza Fajardo
Desde los rastros del rojo al verde,
desde el estero al cielo egregio;
con qué ademán cauteloso, con qué ímpetu
orbitas sobre un símbolo con grietas:
octágono, engendrado astro, filo lunar,
gemidos descalzos de luz fugaz
hacia los plumajes limpios del vacío.
En el presente de la urgencia ronronea
tu nombre al vibrar el pulso.
Eres la roca secante anochecida,
el génesis del fuego que bulle en la
lengua,
el murmullo agrio del comienzo;
desvanecimiento fértil, mezclado al azar.
Eres el papel octogenario que contiene
todas las existencias;
la palmera que crece y se pronuncia,
el olivo hondo que aroma el cuerpo,
la serpiente que convence a la multitud.
Ivette Mendoza Fajardo
Ya no tiembla el lanuginoso cristal como antes,
y el aire rendido no es más que una lágrima
de cáñamo deslizándose al alfiletero
cuando el rumor del mundo se punza.
Como si el alma zarpara sin aviso
en medio de un diálogo de hilos perdidos,
arrastrando un enjambre cúbico de reflejos
al giro imprevisto del aliento,
engalanándose apenas un instante.
No fue el crochet quien nos hirió, ni el vino,
ni el cansancio del ánima suspendida.
Fueron los bordados parlantes que soltamos,
cercados por lentejuelas verdeazules,
entonando un clásico dentro de la neblina.
La mitad del nunca
Yo, la orfandad, porfío en mis gavetas de aluvión.
Guardo sartas masculinas en cartuchos melancólicos,
donde regresa la urraca a amansar mi voz chúcara del oeste.
Soy un jíbaro herniado que domina, sangrante,
el clarín de las cosas que se duplican:
una en el vientre disfrazado, otra en el viento de Halloween.
Tengo la cadera redonda, la cara roja,
una vida sin apuro.
Mis orejas arden en fuegos de paz cercenada.
Patrullan, dentro de un puño de centavos,
facciones enemigas de mi piel y mi entusiasmo,
mientras esclarezco el reflejo inmóvil,
eterno en esta nave cenicienta,
mitad del nunca,
apretado, enredado a manchas.
¡Y el automático diente del deleite superior!
La odisea de una caricia de colesterol paciente
innova, poco a poco, el pecado de mi cruz.
También me acomodo dentro de plantas maternas,
siempre en flor de Pascua con mansedumbre.
Ivette Mendoza Fajardo
Repico la música áspera del lino
bajo mis parasoles lentos, en la pupila
gris.
Un numen resbala por dentro,
de la médula al signo desnudo.
Gotea en mí el candelabro, su canto febril;
olvido la fugaz hoguera, silbo mi
desilusión.
Hiende el techo una espina de hierro
y mi sombra se parte, allá y acá.
Huelo el hechizo, el humo imprudente,
las sábanas dormidas en pentagramas.
Cruje mi pulso. Se arquea la copa hasta
invernar.
Afuera resuena el barro que llevo,
mis pisadas de plomo en su noche trágica.
Un mechón de mi cabello se me escapa,
recordando en ademanes.
Y yo —me ato los cordones con entraña
cálida,
me hundo levemente y sigo existiendo.
Ivette Mendoza Fajardo
Desde su membrana celular se enciende, la luz vectorial
con fragancia isotópica de pachuli y
radiocasete juramentado.
En el reloj que erosiona la aurora de los
datos
galopa mi plasma de esternón satelizado.
Siento los zócalos eléctricos palpitar como
vísceras conmovidas,
como pensamientos líquidos, como enzimas de
sonido.
Una hostia frágil pulsa en el remolino del
picaporte;
soy la bobina nostálgica, el circuito
diminuto.
Habito la tecnología del silencio,
oigo el zumbido de abeja neural en la bruma
del silicio.
Mi membrana de zafiro conduce a la memoria
sensorial:
me carga el alma moteada de filamentos
en todas sus vibraciones, y llama
a las cosas por su nombre.
Ivette Mendoza Fajardo
Nace el día bajo la música de los soles.
Abre sus círculos con pulso de clemencia.
Desde lo alto hasta el fondo del limo
se derrama la flor del pudor dormido.
Sobre las orugas tiemblan los metales,
amándose.
En la aurora de Neptuno se hiende el
estaño.
Cuerdas desterradas de lírica y avellana
resplandecen,
filamentos de vellón ahogan el aire a
contraluz.
Asciende un vaho severo, sin cuerpo, al
horizonte.
Lleva en su soplo el fulgor de un rostro
solar.
Del estallido perpetuo caen los mundos
empujándose,
y ahí, heladas lanzas dispuestas a tocarse,
a crujir.
Los ritmos del día se disuelven en la
almohada.
Abren su aliento las bocas del candor
vegetal.
El cauce invisible del canto es nube
trovadora
que lleva la lluvia hasta su edad primera.
Ivette Mendoza Fajardo
Oh, idioma, ordénate herido.
Piensa en los días olorosos de levadura y
pan,
injerto de letras, velas de insomnio y
moho.
Los ruidos repetían, metódicos,
las hieles hundidas en las jorobas gachas.
Oh, idioma, deletrea tu imprenta doliente.
Mirabas limaduras y sílabas;
una debía aventurarse en su sombra,
a otra la ligaba el tanteo de la nada.
Conocías la aridez de tus palabras,
su errancia, su dispersión —cada una
buscando su cuerpo—,
oías la maleza lanzarse al libro
leve y jovial, sin saber con qué cara
quedarse.
Percibe aún aquellos instantes:
tu frente en alto,
un molino,
una cortina momificándose.
Habita, idioma, el reloj del molusco,
cuando se desbordan los mares.
Almacenabas membrillos en la canasta del
verano,
y los paraguas querían cubrir,
empapadamente, la tierra.
Ivette Mendoza Fajardo
Sollozo, umbral de la verdad vacía,
linde de sensaciones fugaces,
de encantos diáfanos que se disuelven,
de almas gemelas, extraviadas en la tierra,
hijas del deseo, con manos ardientes
que rozan anhelos sin forma, sin espinas,
en la sed del desafío.
Inocente quebranto, espera tu origen:
permite sonrisas errantes, crea ensueños
en los labios,
humedece bocas con suspiros leves.
Te igualas a las flores del desvelo,
más ignoras ser brisa de canto puro.
Te hieres, clamas en el mundo incierto,
aunque no imitas el trino de las aves.
Pero seduzco tu forma, delineada y leve;
delicadamente esculpida, apenas marcada
por piedras temerosas.
Ya no eres sollozo:
eres dulzura virginal, eres ansia,
eres luz de elocuencia y sombra herida,
al jadear, hermosa, rauda hacia la vida.
Ivette Mendoza Fajardo
Entre las avenidas de susurros verdes,
brindé por el instante, rocío de perla,
por la chispa que aún desborda en el
tragaluz
de un silencio sin esfuerzo,
por el roce que tocó los labios
y los volvió sombra,
en la tibieza de corazones gloriosos.
Guardé tu mirada todo el año,
montada en los sueños, jinete de luz,
tan mía como esta hora
en que nombro tu eternidad sobre mi pecho.
Te recorro entera, entre líquenes de flores
pequeñas,
en cada ciudad que inventamos,
en el aire quieto,
en cada ladera mojada de tu voz,
en cada letra donde el cántico nos
recuerda.
Por ti, y contigo, amor,
en la fiebre tierna de tus manos,
en el temblor del lugar donde el mundo se
abre,
celebro que existes:
relámpago, origen, rincón secreto.
Ivette Mendoza Fajardo
Aurora de lapislázuli
Vidrio o hierro abriendo la noche.
Lumbre o fiebre de lapislázuli
cruje en auroras de afinidades risueñas.
Susurros en caricias, cometa celeste.
Chispas en la grieta del sol.
Los nácares nocturnos recobran su aliento
de fulgor inocentes,
mientras despiertan en ellos
los ruegos y las horas de pompas errantes.
En el borde del cielo, dulzura de pudor
en la burbuja perpetua del fuego.
Reposos de niños en brisas breves
bajo miradas del firmamento.
Las orillas guardan la flor tibia de tus
huellas.
Se pronuncia la mansa marea.
Se trazan los rostros, anclados en gozo.
Una nada con ademán dentro de la sustancia
del amor.
Registros de días de cuerpos amantes:
se disuelve el instinto entre pausas de
viento.
Los comienzos rozan las cumbres de la
magia.
La meditación del mundo
es un acto secreto en lienzos flotantes,
donde
la vida con ingenio la busca.
Ivette Mendoza Fajardo

Van reconfortando los graznidos
melodiosos del guardabarranco en su
lejanía;
es sólo una sabiduría del vuelo recién
abierto,
de un trazo hermoso
que, en su existencia,
se aterciopela taciturno.
Mariposea siempre en la senda del amanecer,
cabalga en una nota musical
donde ha sido revivificado;
como aquel que encuentra una
sinfonía de madroños y flores azules y blancas,
desenreda la sombra, tanteando
sus retumbos que dan contra el viento.
¿Qué se puede hacer hoy y escuchar?
Repasa el alma su espejo gastado,
y queda tenue su canto delator.
Enarbola un júbilo de plumas y costumbres,
que, a deducir, queda;
la clara juventud
de su garganta vibrante bajo el dariano sol.
Ivette Mendoza Fajardo
la anoxia del quemador
trueca su silencio en parpadeo.
un relámpago digerible
—breve, luminoso—
asciende la savia pasteurizada
contra el encanecimiento del metal.
el agua pulsa
bajo su cola de fuego enarbolado.
de la pulpa nace
un cuero anónimo.
la cafetera interroga
su propio hervor.
El batidor responde
con un latido de sombra, campanil.
Ivette Mendoza Fajardo
Tocar tu mano solitaria, atormentada
hace que el júbilo abandone su caja de
huesos.
Tu lata de betún radiante respira
y despliega sus pedazos de trapos
como mantos de polvo incandescente.
Cada trazo de tinta que dejas
es un zapato trasmutado donde beben,
donde un nombre ahora ahonda reflexión
dentro del brillo.
La sangre se arrodilla desgarrando su grito
—color portátil de carne y alarma—
abrillantando el vacío de los séptimos cielos.
Ivette Mendoza Fajardo
Tú estás en las escaleras del insomnio.
El letrero decide la culpa.
Subes al temblor de la fábrica
donde la sangre opera tu nombre.
Sabes lo que pesa un bote de basura
en el flagelo.
Una encía quebrada,
tu mudez de ladrillo junto a la piel.
Conduces el remordimiento
por un cuarto de niebla
marcando su peso en las baldosas.
Arañas de naranja giran
en el azul eléctrico del mar.
Flecha de mármol,
mi sombra se astilla.
Ante un clavel doliente,
mi cadencia —mansa— me crece en los huesos.
Ivette Mendoza Fajardo
Posiblemente hay blandura de música y de
olvido,
Alfonso,
en un recuerdo que es piedra en mis
mejillas;
y en la tormenta del sueño, mi historia se
enreda.
Tal vez. La sabiduría de las ruinas
se apoya a veces en mi rostro
y oscurece entre los cabellos de la sombra,
para volver lo amanecido a la vena cruda
donde el rojoazulado de la sangre abre su
compuerta.
El muro de yerbas me responde:
la niebla —iliterata y antigua—
llega confundida a la desembocadura,
confortada por los musgos de mi mano
izquierda,
con mi mano derecha, camino por los telares
de mi soledad.
Su valija del desatino era vagabunda;
pero su medalla, fragmentada en cuerpo,
se alargaba al apetito muscular
de la espesura.
Amor, hoy es octubre, el rojo de las hojas,
sombrío desde tu silencio, que solo busca
descender a nuestros pasos, más tarde no sé.
Ivette Mendoza Fajardo
Secretos son los espaguetis de la vida:
me enredo en su humo tibio, como un
halito de seda,
miro girar el mundo, olla que hierve
toda mi rutina.
En el plato humea mi paciencia,
mis días más grises arden con sal,
la brisa vana me torea
mientras subo la escalera del apetito.
Soy una albarda de cosas,
mula que arrastra virtudes cansadas;
mi instinto social se encabrita
frente a la puerta de lo que fui.
Sobre mi mesa indago la bestia interna:
bebe del agua, resuella en la espuma,
mi voz —una bocina llagada—
sopla en su vapor lo que todavía queda
mirando volar una tarabilla que pasa
germinando mis mares, nada más.
Ivette Mendoza Fajardo
El Muñeco en su Sombra
Cuando los abismos del recreo nos quitan la
voz,
ese vapor donde el alma respira y enciende,
todo lo vivo se apaga —el cuerpo calla—.
Oh silencio, ¿cómo ser raíz en tu marea
y sembrar palabras en la claridad nueva?
¿cómo dejar que la luz nos devuelva,
a que roce los bordes más simples del día
y abra el sacuanjoche dormido de la mente,
ese que florece sin motivo ni mandato?
La voz —su materia— también muda,
y en los huertos del alma crece la maleza
que cierra la puerta de la espera.
Pero, como el muñeco, Paco, de mi infancia
en su sombra,
yo miro caer los muros, los del sosiego,
sin rendirme a sus ojos azules de fuego.
Ivette Mendoza Fajardo

Domingo, soy el acordeón sobre las piernas
del sol,
me acerco y arrebato su chaleco de flores;
soy ceniza contenta, más que el sueño,
harina estupefacta en el aceite
que cae en nieve —bolsa de avellanas—.
Camino puentes de bordes insepultos,
como un canario que canta en la capilla,
de banca en banca, con una cruz en el
pecho.
.
Mi tiempo se colma de sotanas, panderetas y
canciones;
desde el campanario miro el césped,
mi calabaza de fe no termina en ilusión,
sino dentro de la corteza de mi cráneo.
Soy camarón que no se deja llevar por la
corriente,
escucho desde la colina del reposo
el cordón defensivo que hila la cebolla en
su llanto;
y mientras el sol brota ajo sosegado
desde la yerba que me refleja entera,
mi huipil de aliento, y mi café caliente
en medio de la multitud sonríen inmortales.
Ivette Mendoza Fajardo
Yo no tengo cucharas de ayes inútiles
muriendo en mi dórica soledad.
Soy botella sin sensación;
sin hemorragias para el impulso.
Sin ton ni son —soy lava, juramento—,
sólo un juego perspicaz de palabras.
Muerdo aljibes inexpertos
en mi ochocentava ocurrencia ovalada.
Sueño bellotas y colchones:
¿cuánta más cobija, más bella lagrimeada?
Sueño bellotas, colchones de lujo
negligente,
cuanto más mi hombro lloroso se aleja.
Soy muerte roja que ya no gira en azul.
Mis branquias se fortalecen.
Soy parnaso del cielo
bajo un costado olvidado.
Subo diminuta hasta el estío.
Hasta tocar una sola cuerda
en mi angustiada caverna.
Ivette Mendoza Fajardo
Me repienso en mi calendario,
entre los collares gastados de mi vida.
Siento al tiempo, con su garganta enferma,
agitar mi batuta dormida.
Mi reloj digital se eclipsa:
marca mi fiebre,
sincroniza mi muerte con su signo.
Lento,
mi cuerpo caduca
en la nariz del sol.
Pende mi cronómetro
de un cielo de vapor férrico.
Cada instante me factura niebla
sobre mi línea mendigante.
Mi tic-tac profetiza mi rendición.
Y mientras todo se desvanece,
mi reloj de arena vierte su otra forma:
yo, en mis otros yoes.
Poema # 2-Cuerpo epitelial de la
conciencia
Arde el párpado del alma.
Un útero de tierra recién parida
me mancha de mapa el costado.
—Galaxia nueva anidando,
fértil, en el limo tibio de mi costilla—.
Maquillo el silencio a dentelladas,
guardo la aurora entre los muñones.
La mordida del alba
mece rótulos de niebla,
abre una grieta de canto
en la navaja inmóvil del día.
Vaga la conciencia:
inclino la frente en el rocío,
y anuncio el estupor del tacto;
cada dedo se disuelve en un quejido,
se evapora mi forma, mi certeza.
Arranco del horizonte sus grapas,
pego con saliva mi verdad macular.
Cede la conciencia.
El alma, lúcida,
teje su cáñamo de luz epitelial.
Moriré cantando el verso de mi desvelo,
no en la hoguera del ojo sin nombre,
sino en la claridad que arde sin testigo.
Ivette Mendoza Fajardo

La alberca, mal agüero, retuerce
el cable elástico que estalla en mis venas,
alicate de peripecias errabundas
junto a la orilla de mi tráquea
de llave inglesa. Afanes de cemento,
deseos que florecen en la gotera del
crisol.
La hipótesis de un tornillo palpita
herbosa:
espejismos sin domicilio, reuma delirante,
cinta métrica que mide mi melancolía,
sierra de arco, tu epidermis de doble filo,
que carcome el lado bostezante
de un tractor con cizañas depresivas a la
vida.
Ensamblo, en pulmón de carga, el híbrido de
la mentira
y el volante de tierra movediza.
Invado el corazón de la inquietud,
su navío de angustia de metal,
sus alucinaciones,
la invención de un brochazo desesperado
sobre los pétalos de risas florecidas.
Ivette Mendoza Fajardo
Radiografías de lo Imposible
Radiografías de molestias afiebradas
se queman en mi pañuelo de la desesperación
anaranjada;
siento torniquetes de hojalata en la acidez
estomacal
de mis luchas sin vendajes.
Y tras cada aneurisma incomprensible—
mi estornudo encrespa los cuchillos
de mis alveolos suplicantes,
de mis sandalias de visón perdida,
de los yesos de la artritis en viejos
calcetines,
de anestesias en los istmos de mi pelvis
andando,
de cutículas de mi esqueleto solitario en
crema de afeitar.
Y mientras, una crema humectante me sigue
salpicando estigmas,
y ella sólo convulsiona, irregularmente,
el nudillo que se abstiene de mi emoción
nerviosa.
La suavidad de mis talones marea la música
del pulgar;
siento que se sujetan de los eslabones
psíquicos
de mis canillas,
en medio de la botica, casi antes de su
cierre.
Mientras, mis patitas, con su elocuencia
fija
desde mi vesícula biliar...
Y siento que en mis ojos se hiela la queja
del quirófano,
y a esa hora la penumbra ya no me
pertenece.
Ivette Mendoza Fajardo

Quiero verter la cobija oscura del corsé,
enjuagar mis manos en la consigna de una
manga
llena de ojos frígidos;
emparejar el filo de este celo devorado
que nombra una soledad cordal —
una uña rascando el hueso digital de la
memoria —
en depuración hacia lo indeleble.
Con licencia para manejar en mi huella
digital,
con la limadura sabia de mis mejores lunes,
tejo el textil ardiente de mi
concentración.
Resuelvo la ecuación del apego
en su puerta giratoria, gemebunda;
aparto, por un instante, la ley de los
pesares
que filtra el fervor de una bala en ruinas,
esa que, como tobogán, deja su diversión
en el cigarro amado de unos labios de
corbata blanca.
La mancuernilla vivaracha excita
el boliche de mis avideces —
ruedan, caen, callan.
El disco volador y sus patines de hielo
me comprenden minuto a minuto.
El concierto de la trituradora de papel
se pierde entre las reglas del pecado,
hasta desanudar el tiempo en diluvios.
Ivette Mendoza Fajardo
Desprevenidas, furgonetas de mis impulsos,
me esbozo sólo a tientas;
me deslizo, órbita sublime,
dopando la empuñadura cerebral
en mi alma desenhebrada.
Desfiguro todos mis garabatos,
más no los desordeno:
ellos truecan mis vacíos,
y los manejo con volátil vehemencia.
Grana, sin recelo, mi improsulta gabardina
donde inverna lo soñado,
y al encontrar las microondas de la espera,
allí nomás… allí prometo…
la radiografía de mi dolor,
construyendo mi estilística en la rodilla
para rejuvenecerla y alejarla
ante la gaita de la pesadumbre.
Yo regreso sobre la galbana del papel
a espumear el detergente de todo este
conjuro.
Rompo contenta los atajos, la cajuela de
matabuey;
aligero con paciencia:
retrocedo por debajo del encolerizado
drenaje,
y sobre mi sepultura desesperada
entrego mi soldadura de carne en estas
líneas negras
que acompañan el pan de cada día.
Ivette Mendoza Fajardo
Mis dedos, esos que laten en verdeazulino
pecho,
avanzan hacia el bosque grafitado de
bronce.
Hablan en la oscuridad,
como héroes de un cuento olvidado,
con la sabiduría del tacto.
Son como Eurípides, sí,
pero un Eurípides de este tiempo,
cubierto de polvo y collages,
de teorías frágiles como el azogue,
pero aún radiantes, aún de ámbar.
Por el camino encorvado, la risa del ayer
regresa
y deja atrás una semilla orbital que se
deshiela
en la palma de mi mano.
La mañana se agita en el giro de la
humanidad,
y en lo más hondo, lo insolente,
calienta su rostro olfateado.
Es fácil multiplicar soles
en un insecto de tinta voraz,
extraviado sobre mi espalda.
Y así, atrapo este dolor de cabeza
que evoca pasividad, hasta perderla de
camino
a las garras que devoran mi miedo inmolado…
con la magia pardusca de estos dedos
que vigilan el páramo en fuga de mi alma.
Ivette Mendoza Fajardo
Tengo que doler cuando el mutis rompe mi
amargura,
para adormecer lenguas y exhumar el catre
que gobierna mis siglos.
He aquí, con el ciprés de la insistencia en
el hipotálamo verbalizado,
para comprobar si su balbuceo aún habita mi
sombra apretada.
Fiesta de ortigas de un verdugo suspendido
en mi mundo,
adonde llegué vestida de deseo con máscaras
de azabache.
Llegué sin esta voz corroída, joroba
penitente y tardía,
que, de prisa, llevaba el hábito empapado en
saliva y culpa.
Aun así, alcé mi copa a la rueda de la
fortuna.
Vacié océanos de vidrios junto a la malhumorada arena,
y juntos bebimos la suerte ya echada,
leales al vértigo de estar vivos.
Nadie cruzó conmigo la frontera de la
lógica cadavérica,
ni quiso aguardarme en la colina del
éxtasis.
Pero yo: devoré las consonantes vitales en
su reino,
dejando el amanecer consumido en su propio
jugo.
Ivette Mendoza Fajardo
A buen recaudo hilvano una palabra
entre el polvo que resguarda su pequeñez.
En el código de mi lengua se anudan
las hebras y sus miedos.
En mis neuronas doradas, las primeras
sílabas
se escriben con agua y ceniza.
Abren signos,
sacuden estructuras que se niegan.
La pupila del pensamiento se dibuja
y en su centro se quiebra
el asombro de estar viva.
Regreso a las primeras páginas de mi
niebla,
a reescribir la savia de lo que fui.
Para leerme de nuevo,
deletreo en el caracol del silencio.
Es un milagro que aún nazcan tramas
en la erupción de mi verbo inclinado.
Es un milagro que la noche respire en mi
canto.
Y es un milagro este sueño que desata la
sed,
este nudo en la garganta que se abre
en una sílaba más
para nombrarme, otra vez, cada día,
y ablandar las piedras.
Ivette Mendoza Fajardo
¿Qué hay cuando arrastro un metal sumiso
en el tedio leve de lo extraviado,
esa carga de desgarros que reposa
en la voluntad cansada de mis pupilas?
Escucho el golpeteo de mis pasos
en la suavidad del viento; ah, caray,
este tránsito dolido, en luna llena,
aún tibio de carne y juventud, oculto
como una flor que no responde.
Por qué dejo que la noche me rastree,
me lea las rimas del cansancio
en el tumulto de sarros encendidos,
como una eternidad azul que se desborda.
La luna se me desliza, vacía,
recoge el amor del éter inmóvil;
encierra el filo de mis ojos,
trenza su juego en tus hilos de deseo.
Y el tiempo —mi huésped antiguo—,
en esta noche abierta de nostalgia,
empieza su soliloquio: me incrusta dagas de
rocío
en el cuerpo frágil de las palabras. Y
callo,
porque el que huye también sangra,
aunque nadie lo vea.
Ivette Mendoza Fajardo